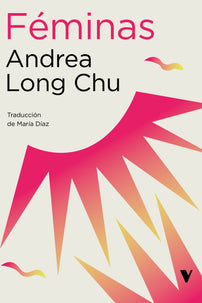Nuestras razones. Féminas, seis años después
Una persona trans no es alguien cuyo género no “coincide” con su sexo; una persona trans es, sencillamente, alguien que transiciona. Es algo que se hace, no algo que se es.
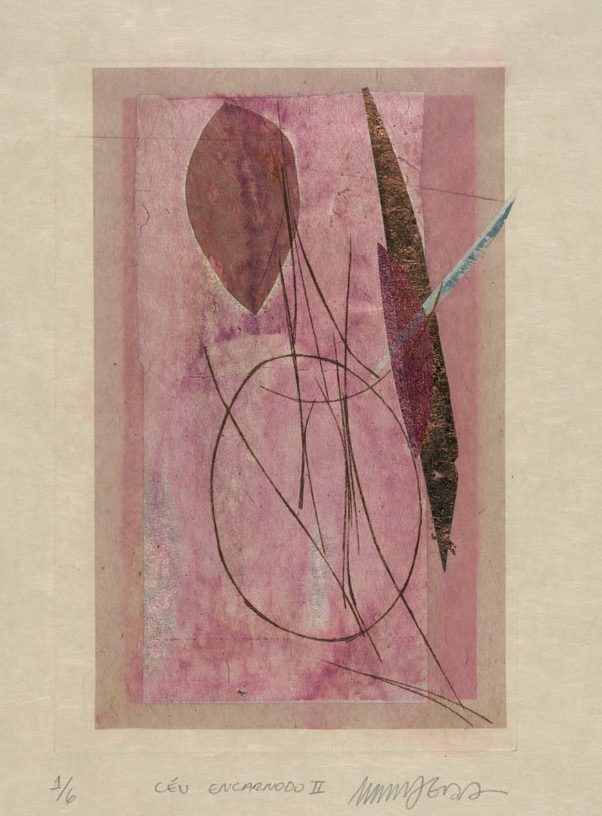
Lo que sigue es una versión editada del epílogo de Féminas, de Andrea Long Chu, reeditado por Verso Books y publicado este mes de marzo.
Cuando mi libro Féminas se publicó por primera vez en 2019, la gran mayoría de los libros escritos por personas trans eran memorias, y pocas de ellas eran realmente buenas. Esto sigue siendo cierto a día de hoy. La realidad es que somos un pueblo joven, que crece rápidamente en lo que a conciencia histórica respecta, pero que sigue estando en desventaja en todos los ámbitos sociales. La mayoría de las personas siguen tan ocupados luchando por el acceso a la vivienda, el empleo, la atención médica y la seguridad física, que algunas cuestiones más elevadas, como los derechos culturales —entre ellos, una tradición literaria de pleno derecho—, siguen pareciendo distantes y difusas. La mayoría de las memorias trans se leen como ejercicios de morbo cuidadosamente inducido, como si sus autores creyeran que se nos concederán derechos si simplemente levantamos la falda lo suficiente. Esto es tan cierto en los clásicos del siglo XX (como en el caso de la fallecida Jan Morris) como en la nueva generación de operadores mediáticos y activistas-influencers, quienes, pese a sus ideales políticos, rara vez han avanzado más allá del lenguaje de la autoayuda y la afirmación moralista. Este tipo de escritura—sentimental, introspectiva, agresivamente humanista—ha debilitado lo que hoy pasa por ser una vida intelectual trans. La idea de que la principal aportación cultural de las personas trans es "contar nuestras historias", por muy noble que parezca, nos ha dejado expuestos a la cooptación y el oportunismo. La narrativa, creo, debería ser el enemigo mortal de la escritora trans, porque al poner un pie en la zona de explosión de la literatura, se verá irradiada por una energía narrativa no deseada. Todo el mundo le preguntará qué le ha pasado. Nadie le preguntará qué piensa.
Digo esto con la conciencia de que Féminas no consiguió escapar a este destino. Es un libro breve y experimental, un tratado filosófico, una obra de teoría psicoanalítica, una hagiografía underground, un manifiesto para artistas fracasados escrito por una de ellas. Pero también es, si no una memoria, al menos una especie de diario. Completé el primer borrador antes de someterme a la cirugía; después reescribí el libro desde cero durante la recuperación, que, como cualquier recuperación de una cirugía mayor, resultó agotadora. A eso se sumaba la carga de saber que, en cierto modo, había convertido mis genitales en un asunto de interés nacional al escribir sobre ellos en la prensa local. No puedo leer Féminas sin ver los altibajos de optimismo y desesperación que marcaron ese proceso de escritura. En particular, el lenguaje recurrente del odio me parece ahora demasiado exagerado, o al menos demasiado influido por mis propias agonías personales como para serle útil a una lectora que no las comparta. Por otro lado, puede que haya más personas que las compartan de lo que jamás habría imaginado, al menos a juzgar por los jóvenes para quienes Féminas ha significado tanto.
[book-strip index="1"]
La situación política actual, lamento decirlo, es mucho peor que cuando se escribió el libro. Aunque en los años 2010 el movimiento anti-trans ya poseía una fuerza considerable, carecía de la infraestructura ideológica necesaria para llevar a cabo una verdadera tarea de organización política. Eso ha cambiado. La derecha está llevando a cabo una campaña legislativa coordinada para negar a las personas trans sus protecciones civiles y el acceso a la atención médica, en especial a la juventud trans. Un pequeño pero determinado grupo de TERFs ha llevado el feminismo anti-trans a las masas, respaldado por un grupo mucho más amplio y establecido de periodistas y médicos liberales que han emprendido la tarea de erosionar sistemáticamente cualquier base plausible para los derechos trans en nombre de la ciencia y el sentido común. (A estos últimos los he llamado TARLs: "liberales reaccionarios trans-agnósticos"). Janice Raymond—quien, según descubro mientras escribo esto, sigue viva—es ahora poco más que un recuerdo pintoresco en comparación con J.K. Rowling, quien, a juzgar por su estridente actividad en redes sociales, parece pasar más tiempo pensando en las personas trans que yo misma. Desde luego, el contenido intelectual de este movimiento sigue siendo tan vacío como siempre: una TERF de alto perfil ha sugerido seriamente que la carga cognitiva adicional de usar pronombres elegidos hará que las "mujeres reales" sean más vulnerables a agresiones por parte de mujeres trans depredadoras—como si se tratara de resolver un problema matemático mientras se huye de un oso. Y, sin embargo, su influencia sigue creciendo.
Resulta que muchas de estas personas han leído Féminas, un libro que consideran irrisorio u horripilante, en función de su humor. A veces imagino cómo reaccionaría mi yo adolescente—que durante años siguió con gran interés los sucesos en Hogwarts—si le dijeran que la autora de la saga más vendida de la historia acabaría por odiarla personalmente. El consenso general entre Rowling y su círculo es que Féminas es una obra que descansa sobre la misoginia desbocada y que éstá escrita por un confeso pervertido. Me han dicho, por ejemplo, que la frase que describe el ano como una “vagina universal” es una gran afrenta, no solo para todas las mujeres, sino también para la dignidad de ese órgano sagrado. (Le pediré disculpas la próxima vez que lo vea). Está de más decir que nada de esto merece refutación. Sin embargo, admitiré que la predicción de algunos de mis críticos en la izquierda—según la cual la exposición franca de la ambivalencia de una persona trans en cuestiones de género y sexualidad proporcionaría “munición” a quienes buscan eliminarnos—es hoy más concreta de lo que era entonces. La cuestión es si esa crítica tenía fundamento en primer lugar; creo que no. El enemigo no busca munición en nuestros cuerpos; ya la tiene en forma de dinero, apoyo institucional, redes políticas y, cada vez más, el respaldo de la ley. No, el enemigo busca objetivos a los que atacar, y seguirá encontrándolos mientras existamos—las personas trans o ellos.
Eso no significa que hoy escribiría el mismo libro. La estrategia de enmarcar algunas de las afirmaciones más desafiantes en un lenguaje extravagante con tono de provocación me parece ahora más cuestionable, sobre todo porque la figura del provocador ha sido ampliamente apropiada por los reaccionarios en los últimos años. No es cuestión de ceder todas las formas de insolencia a la derecha, por supuesto. Pero no sé si en aquel entonces distinguía bien entre audacia y valentía; como consecuencia, Féminas es un libro muy osado, pero no siempre tan valiente como podría haber sido. Por ejemplo, el pesimismo político que lo atraviesa roza lo irresponsable (aunque no porque haya fallado en su evaluación del pensamiento feminista, algo que sigo defendiendo). Lo que sí desearía es que el libro hubiera sido más histórico, más materialista, más capaz de conectar explícitamente sus preocupaciones trascendentales con la situación empírica del momento. Escribí en New York Magazine el año pasado que la metafísica del sexo será una búsqueda vacía mientras persistan las desigualdades materiales, incluidas las desigualdades biológicas, en nuestra sociedad. (Es un pensamiento poderoso: el derecho de las personas trans a las hormonas y a la cirugía como una cuestión de redistribución de la riqueza biológica). No creo que esta idea sea incompatible con los argumentos centrales de Females, aunque no me hizo ningún favor insinuar la existencia de una ontología del “sexo”.
En un nivel muy básico, Féminas intentaba ofrecer una corrección modesta a la teoría freudiana de la sexualidad. Me parecía que el psicoanálisis estaba tan comprometido con el desarrollo “correcto” del sujeto—la resolución del complejo de Edipo, la sublimación de los deseos inconscientes en comportamientos normativos, la negociación de una tregua duradera entre las pulsiones de vida y de muerte—que daba por sentado algo bastante discutible: que la subjetividad es, por definición, algo que las personas desean. Según mi experiencia, esto simplemente no es cierto. Convertirse en sujeto de cualquier cosa—deseo, juicio, voluntad, placer, interés, creencia, responsabilidad, emoción, identidad, derechos, poder—es a menudo un tránsito tortuoso hacia un estado frágil, temporal y, en ocasiones, insoportable. (Aquí, mi pensamiento estuvo fuertemente influenciado por la fallecida Lauren Berlant). Hay ejemplos de ello en todas partes. El sujeto de la fe está atormentado por el miedo y el estremecimiento; el sujeto del amor, por la amenaza del rechazo y, aún más, por la amenaza de la aceptación; el sujeto de la libertad, por el abismo de la decisión. A nivel político, sabemos que, en el caso de las personas trans—al igual que ocurre con otros grupos minoritarios en EE.UU.—, la conquista de formas básicas de subjetividad civil ha supuesto décadas de lucha y violencia existencial. Sin embargo, ahora que la hemos conseguido, nos damos cuenta de que es precisamente debido a nuestra condición de sujetos que somos sometidos a las fuerzas de control médico, prohibición legal y mercantilización bajo el capitalismo.
El campo general que estudia el psicoanálisis, pensé, tenía mucho más sentido si se abandonaba la suposición de que la libido tendía hacia la autorrealización; es decir, que era inherentemente "masculina", una palabra que, para su crédito, Freud había usado siempre con cierta cautela. De hecho, argumenté que se podía asumir lo contrario: que, en su nivel más fundamental, el deseo se caracterizaba por la pasividad, la retirada y la abnegación, atributos que tanto el psicoanálisis como la cultura burguesa europea—de la que este emergió—han asociado históricamente con el sexo femenino. Esta afirmación no pretendía ser una simple reformulación del principio lacaniano según el cual el deseo es una relación con la carencia. Es cierto que Féminas se benefició del clima intelectual post-lacaniano en el que me formé, especialmente a través de la teoría queer. Pero mi objetivo no era reafirmar la existencia del complejo de castración—el miedo del niño a perder su pene, que lo lleva a atravesar la fase edípica y a aceptar la necesidad de reprimir sus deseos primarios—, sino invertir por completo este complejo. Si había un trauma infantil original, pensé, era la aterradora revelación de que la castración no era un alivio, como hasta ese momento el niño había creído, sino un castigo. En otras palabras, el propósito del complejo de castración era aumentar el valor del falo generando la impresión de que no tenerlo era algo indeseable. La castración no era una amenaza para la subjetividad incipiente del niño; más bien, lo forzaba a asumir una subjetividad, de la misma manera en que un padre puede amenazar a su hijo llamándolo por su nombre completo.
Mi pensamiento en este punto debía mucho a los “pesimismos” que circulaban en la academia en la época en que escribí el libro, en particular el afropesimismo y la llamada tesis queer antisocial. En sus formas más extremas, ambas corrientes identificaban una posición de no-ser, definida por la exclusión del orden simbólico y la exposición a la violencia de lo real. Sin embargo, la decisión de reducir la complejidad de la experiencia histórica a una categoría metafísica—de pasar de hablar de personas Negras a hablar de la Negritud, o de personas queer a ser queer—fue, en retrospectiva, un error. En primer lugar, ontologizaba el sufrimiento y mistificaba la violencia; culpaba a Dios por la lluvia. En segundo lugar, dependía de un apego narcisista al mismo tipo de política identitaria que sus defensores solían condenar con tanta vehemencia. Era como correr con una antorcha en la mano hacia los temidos "Juegos Olímpicos de la opresión" con la dudosa promesa de quemarlo todo. El hecho de que académicos pudieran hacer argumentos prácticamente idénticos en favor de diferentes grupos identitarios debería haber sido una señal de la incoherencia de toda la empresa (Lee Edelman y Calvin Warren no podían tener razón ambos a la vez). Este es el problema de intentar derivar una verdad ontológica a partir de predicados ónticos: uno convierte sus propios problemas en algo indescifrable y los problemas de los demás en algo que no vale la pena descifrar.
¿Le fue mejor a Féminas? Sí y no. Al menos no cayó en la trampa “trasness”[el hecho de ser transexual], un concepto metafísico que, en su forma actual, nos ha llevado exactamente a ninguna parte. El libro hablaba de ontología y expresaba ciertas reservas—por más superficiales que fueran—sobre el feminismo y la política en general. Tampoco ocultaba la base identitaria de su argumento; estaba allí, explícitamente, en la portada. Sin embargo, me gustaría pensar que la afirmación ontológica de Féminas, más allá de que uno la acepte o no, tenía un carácter más universalista que el de sus primos protestantes. No estaba diciendo que todo el mundo era una mujer—aunque no culpo del todo al lector que lo haya entendido así de buena fe—. Lo que afirmaba era que una determinada actitud psicológica, que la cultura euroamericana ha asociado durante mucho tiempo con lo femenino, es en realidad una condición universal que subyace a toda subjetividad, en todas las personas, en todas las épocas y en todas las circunstancias, desde el inicio de la historia hasta el fin del mundo. De ahí la frase que acompañaba el libro: “Todos son mujeres, y todos lo odian”. No había—y en esto fui categórica—ninguna excepción.
Si esta universalidad hace que el argumento resulte más convincente es, por supuesto, una cuestión que queda en manos del lector. La despreocupación con la que se defiende la tesis —o más bien, con la que deliberadamente se deja sin defender— tal vez sea un reconocimiento tácito de que se sostiene sobre cimientos frágiles. Después de todo, podría haber rechazado por completo el marco psicoanalítico; podría haber dado a este estado de pasividad un nombre menos confuso y más neutral: el Ser, por ejemplo. Pero Females es un libro sobre la venganza: sobre la reacción psíquica, el revanchismo político y, sobre todo, mis propios resentimientos personales. En aquellos días, me sentía golpeada por la omnipresente acusación de que, simplemente al levantarme por la mañana, estaba negando la verdad de mi propio sexo. Con el tiempo, aprendí a dejar ir esa sensación. Pero en ese momento, me parecía que las acusaciones debían volverse contra mis perseguidores, fueran reales o imaginarios. No era yo quien en secreto era hombre; eran los demás quienes, en secreto, eran mujeres. Con esto quería decir que habían adquirido la subjetividad —incluidas sus identidades de género— únicamente resistiendo la atracción gravitacional de su propio deseo de deshacerse del falo.
No creo haberme equivocado. Lo que corregiría del libro es la idea de una “condición”, que resulta demasiado estática y fácilmente susceptible —con o sin razón— a acusaciones de esencialismo. Tal vez no se deba decir que todos “son” mujeres, sino más bien que existe un proceso de feminización, persistente y siempre incompleto, que funciona como la arena movediza sobre la cual se erige la carpa de la subjetividad. Esto encajaría bien con las secciones de Féminas dedicadas a la feminización forzada, en las que expuse la que sigue siendo, en mi opinión, la teoría más elegante sobre la pornografía jamás escrita. Por supuesto, como ocurre con cualquier análisis sincero de una subcultura sexual, algunos lectores lo interpretaron como un material lascivo e inapropiado, especialmente debido a mi franqueza. En particular, las feministas críticas con el género han esgrimido este argumento como una especie de “pene humeante”, una prueba de mi fetichización de las mujeres y, por extensión, del carácter patológico de todo deseo transfemenino. Me resulta muy divertido. ¿De qué se me acusa, exactamente? Al parecer, no se me acusa de agresión, violencia, control o cualquiera de los otros supuestos distintivos de la masculinidad tóxica. Por el contrario, se me imagina como una esclava de mis propias perversiones, una narcisista obsesionada con mi apariencia física, alguien rota, dominada, violentada, manipulada... en resumen, irremediablemente feminizada.
Qué curioso que lo que más aterre a estas feministas sea el abandono del privilegio masculino por parte de quienes insisten en considerar hombres. En este aspecto, por mucho que clamen contra la dominación masculina, no son tan distintas del público en general, que sigue recibiendo con horror y repulsión la feminización voluntaria de los hombres. Una escritora me preguntó en broma cuándo podía esperar la secuela de este libro—Machos, naturalmente—, pero la verdad es que Féminas siempre trató sobre los hombres. Al fin y al cabo, la idea de que todas las mujeres fueran femeninas no era difícil de vender; el verdadero desafío intelectual consistía en demostrar que la masculinidad en sí misma era una forma de feminización, en lugar de una defensa exitosa contra ella. Admito que aquí había también motivaciones personales. La transición puede inducir un tipo de paranoia de género en quien la atraviesa, o más bien, una puede respirar la espesa niebla de paranoia que envuelve al mundo hasta que impregna sus pulmones. Resulta extremadamente difícil despojarse por completo de todo vestigio de masculinidad, en parte porque el mismo comportamiento puede percibirse como masculino en un contexto y no en otro. Así que, o bien podía avocarme a fregar suelos hasta que me sangraran los dedos, o bien podía intentar demostrar que todo aquello que consideramos masculinidad —incluso la peor clase, la que se encuentra en los foros turbios de internet y en las marchas nacionalistas blancas— no era más que una manera de negociar y aprender a disfrutar la fuerza feminilizadora del deseo.
En ese sentido, Féminas fue un éxito. Pero también hice exactamente lo que había intentado evitar: escribí otro libro sentimental sobre por qué las personas trans como yo deberíamos tener derecho a existir, aunque esa sentimentalidad quedara eclipsada para algunos lectores por todo el alarde. Seguía siendo un símbolo; aún no me había convertido en una frase. Tal vez este sea un camino inevitable para la escritora marginada, aunque nadie debería verse obligada a recorrerlo. Si hay una idea que ha atravesado mi pensamiento como persona trans desde que comencé mi carrera como escritora, es que debemos abandonar el sueño de explicarnos. Sospecho que seguiré explorando esta idea hasta que deje de escribir. Cuando en Féminas afirmé que una cosa u otra me había “hecho” trans, intentaba abrazar la posición abyecta con la mayor desnudez posible: demostrar que el deseo estaba en el núcleo de la identificación trans. Por supuesto, he pagado un precio alto por esa afirmación. Permítanme ahora, para la posteridad, reformularla vestida: una persona trans no es alguien cuyo género no “coincide” con su sexo; una persona trans es, sencillamente, alguien que transiciona. Es algo que se hace, no algo que se es. Esto significa que, aunque la identidad trans no tenga una causa, las personas trans siempre tendrán sus razones. Compartirlas o no, es decisión nuestra.