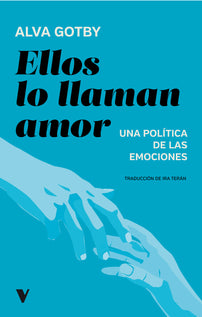La violencia doméstica es un problema de acceso a la vivienda
La intersección entre las responsabilidades de cuidado, la falta de viviendas asequibles y de ingresos dignos, y la violencia que sufren muchas mujeres nos conduce de nuevo a cuestionar la idea de que el hogar es un refugio frente al peligro y el estrés del mundo exterior.

Los trabajos de cuidados, los bajos salarios y el abuso doméstico están profundamente entrelazados. Las responsabilidades de cuidado y los ingresos escasos a menudo obligan a las mujeres a mudarse con sus padres u otros familiares, o a permanecer en relaciones abusivas. La violencia doméstica está profundamente vinculada al rol de las mujeres dentro del hogar como cuidadoras y trabajadoras que carecen de control sobre el espacio que habitan y en el que trabajan. Con frecuencia, las mujeres experimentan violencia que se considera parte de un patrón continuo, vinculado a la creencia social de que deben ofrecer cierto nivel de comodidad en el hogar. De esta manera, dicha violencia se convierte en una herramienta para “disciplinar” su trabajo doméstico. Si intentan irse, la violencia puede empeorar, pues cumple la función de mantener la unidad familiar.
La falta de privacidad de las mujeres dentro del hogar también significa que a menudo no pueden retirarse cuando las interacciones con sus parejas se vuelven hostiles. Además, el hecho de que la santidad del hogar familiar esté tan arraigada en la cultura burguesa hace que el espacio doméstico quede protegido frente a vecinos y amigos que, de otro modo, podrían intervenir en situaciones de abuso. La esfera doméstica puede resultar increíblemente peligrosa para quienes no necesariamente se benefician de vivir en un espacio que ha sido separado de la esfera pública. Para muchas mujeres, niños, personas queer y personas trans (en especial jóvenes queer y trans), el hogar dista mucho de ser el refugio seguro que suele presentarse. Puede convertirse en un espacio de abuso, dominación y control.
El abuso doméstico es, por tanto, también un problema de vivienda, no solo porque sea una de las principales causas de la falta de hogar en mujeres, sino porque el diseño de los hogares privados protege los comportamientos violentos. Aquello que se supone que debe proteger a las personas de la violencia —el espacio doméstico privado— se convierte en fuente de violencia y en la condición que permite su continuidad en el tiempo. Como señala M. E. O’Brien, “existe una clara división en muchas familias entre el comportamiento que se muestra al mundo exterior y lo que se considera aceptable puertas hacia adentro, creando las condiciones para una violencia que, de otro modo, sería socialmente inaceptable”[1]. La cultura heterosexual suele ser despectiva y perjudicial tanto para las personas queer como para las mujeres heterosexuales, quienes soportan gran parte de la violencia ejercida en nombre del amor.
La violencia y el acoso contra las mujeres no son perpetrados únicamente por parejas o exparejas. He escuchado a mujeres inquilinas expresar que se sienten inseguras en sus hogares debido al acoso y la violencia sexista por parte de propietarios y agencias de alquiler. Este tipo de acoso a menudo provoca que la inquilina deje de sentirse segura en casa, ya que la preocupación constante de que el propietario aparezca sin previo aviso significa que la vivienda no ofrece protección frente al mundo exterior. Esto es especialmente frecuente en mujeres racializadas y madres solteras, quienes enfrentan discriminación, acoso y violencia constantes en un sistema de vivienda mayoritariamente controlado por hombres blancos. Si bien el acoso por parte de propietarios puede afectar a cualquier persona arrendataria, no debemos ignorar los componentes de género y raza presentes en las interacciones entre propietarios e inquilinos.
[book-strip index="1"]
A menudo, el hogar no es un espacio de refugio. Sin embargo, abandonar un hogar donde se reproducen lógicas abusivas resulta extremadamente difícil, tanto por los lazos emocionales que atan a las víctimas de abuso a la familia y al propio hogar (que pueden parecer los únicos vínculos emocionales posibles) como porque dejar un hogar abusivo puede implicar perder la vivienda. Dependemos del hogar, incluso cuando también puede ser un lugar que causa daño. Si hay algo que he aprendido tras años de involucrarme en luchas relacionadas con la violencia doméstica y la vivienda, es que la violencia doméstica es un problema de vivienda. Muchas supervivientes de abuso no desean ver a su pareja o expareja en la cárcel; su máxima prioridad es acceder a una vivienda segura y estable. La carencia de lugares asequibles y de fácil acceso para vivir hace que muchas personas se vean obligadas a permanecer en hogares donde sufren violencia o abuso. Y quienes logran irse tienen que enfrentarse a la experiencia estresante y retraumatizante de buscar ayuda para pagar la vivienda en servicios públicos con fondos insuficientes. No disponer de los recursos económicos para pagar un depósito y el primer mes de alquiler, o no contar con un aval que firme el contrato de arrendamiento, puede ser otro obstáculo para conseguir acceder a la vivienda.[2] Por lo general, se espera que las inquilinas proporcionen referencias de un empleador y de su arrendador más reciente, algo de lo que a menudo carecen quienes se ven obligadas a huir de la violencia de forma repentina.
Aunque la mayoría de las personas que experimentan violencia doméstica tienen derecho por ley a ser realojadas por el Estado en el Reino Unido, en la práctica es muy difícil acceder a este apoyo. Los ayuntamientos, responsables del realojamiento de quienes sufren violencia doméstica, suelen llevar a cabo prácticas de control de acceso (“gatekeeping”), de modo que las personas que huyen de sus hogares a menudo quedan privadas ilegalmente de un lugar seguro donde vivir. Estas prácticas incluyen exigir grandes cantidades de pruebas de que la persona que solicita ayuda realmente está sufriendo violencia, imponer largos tiempos de espera para acceder a una vivienda y mostrar escepticismo ante la vivencia de la víctima, hasta el punto de que quienes han sobrevivido a situaciones de abuso llegan a lamentar haber huido de sus hogares.[3] Cuando los ayuntamientos sí aceptan su obligación de realojar, con frecuencia ubican a las supervivientes en viviendas inadecuadas y en malas condiciones, lo que agrava el trauma de la violencia doméstica y de la falta de vivienda. Como señalan Ellen Malos y Gill Hague, la pérdida del hogar puede ser especialmente traumática para quienes han trabajado arduamente para crear un espacio de hogar en circunstancias difíciles. Huir de la violencia doméstica puede significar no solo la pérdida de relaciones y redes de apoyo, sino también la pérdida del sentido de identidad, que ha quedado entrelazado con ese espacio doméstico que se ha construido y mantenido.[4]
En un sistema cada vez más saturado de alojamiento temporal proporcionado por las autoridades locales, las mujeres que se quedan sin hogar a menudo quedan desplazadas no solo de sus viviendas, sino también de la zona donde solían vivir. Es una práctica común, especialmente en las grandes ciudades inglesas, trasladar a los hogares sin techo a áreas más económicas, en ocasiones en una región completamente distinta del país. Estos hogares se ven obligados a aceptar lo que se les ofrezca, ya que de lo contrario corren el riesgo de perder su derecho a ser alojados.
Este sistema suele ser especialmente devastador para las mujeres. Las personas que han sufrido violencia doméstica a menudo se ven obligadas a trasladarse a un lugar donde no puedan ser fácilmente localizadas. Algunas mujeres que experimentan abuso doméstico prefieren permanecer con la pareja agresora antes que verse forzadas a abandonar la zona donde viven; así, incluso la amenaza de desplazamiento aumenta el riesgo de sufrir violencia y abuso continuos.[5] Las madres solteras que se ven expulsadas de sus hogares por hacinamiento o desalojo también dejan atrás sus redes de apoyo. Especialmente cuando deben mudarse lejos, pierden el acceso al cuidado infantil informal que brindaban amigos o familiares y que les permitía llevar algún tipo de vida fuera del hogar y de sus responsabilidades de cuidado. Las mujeres de clase trabajadora, en particular, tienden a depender de redes de cuidados muy ligadas al territorio, como las prácticas informales de responsabilidad compartida en el cuidado de la infancia que con frecuencia se desarrollan en barrios obreros.[6] Llevar a niños pequeños a guarderías puede ser increíblemente costoso, muy por encima de los recursos de mujeres que tal vez hayan perdido incluso su trabajo precario y mal remunerado al quedarse sin hogar y verse obligadas a trasladarse. Esto conlleva que las mujeres asuman en solitario la responsabilidad de cuidar a niños pequeños, atrapadas en un lugar desconocido y lejos de sus sistemas de apoyo. El aislamiento que muchas experimentan dentro del hogar familiar puede empeorar aún más cuando se ven forzadas a abandonarlo. Watt señala que muchas de las personas entrevistadas hablaron de ese profundo sentimiento de aislamiento al ser desplazadas a través del sistema de atención a personas sin techo.[7] Es importante destacar que este aislamiento no solo causa sufrimiento emocional, sino que también supone más trabajo, pues aumentan las presiones del cuidado infantil y las madres han de tratar de compensar el malestar que sus hijos sufren al quedarse sin hogar.
La intersección entre las responsabilidades de cuidado, la falta de viviendas asequibles y de ingresos dignos, y la violencia que sufren muchas mujeres nos conduce de nuevo a cuestionar la idea de que el hogar es un refugio frente al peligro y el estrés del mundo exterior. El hogar no es necesariamente un lugar de descanso: a menudo es el espacio donde algunas personas deben trabajar muy duro para mantenerse a sí mismas –y a quienes las rodean– con un nivel de salud y bienestar aceptable. La privacidad que defienden los partidarios del hogar burgués puede, de hecho, experimentarse como un aislamiento profundo que agrava la explotación y el abuso doméstico. Frente a las defensas románticas del hogar, podemos crear una política liberadora del hogar que busque preservarlo como un espacio de autonomía frente a jefes y propietarios, al mismo tiempo que cuestione nuestro aislamiento doméstico respecto de vecinos, amistades y miembros de nuestras comunidades.
Las mujeres han desempeñado a menudo un papel central en las luchas por un sistema de vivienda alternativo. La famosa huelga de alquileres de Glasgow de 1915 fue liderada por mujeres proletarias hartas de entregar una parte cada vez mayor de un salario ya de por sí exiguo a los propietarios. De forma más silenciosa, las mujeres realizaron el trabajo que hizo posible el movimiento de okupas bengalíes en el East London de la década de 1970, reproduciendo no solo a sus familias sino también al propio movimiento. Shabna Begum señala que el papel de las mujeres en la creación de espacios colectivos en los que las personas que okupan pudieran reunirse, comer y socializar fue un aspecto esencial para consolidar un movimiento exitoso en una ciudad hostil.[8] Estos no son casos aislados, sino ejemplos de la función fundamental que han tenido las mujeres en la construcción y el sostenimiento de los movimientos de vivienda. Dado que ellas son quienes se ven afectadas de manera desproporcionada por la crisis de la vivienda, no debería sorprender que estén a la vanguardia de las luchas por transformar por completo el sistema de vivienda.
---------------------------------------------------------
* Extracto editado de Feeling at Home: Transforming the Politics of Housing, de Alva Gotby, que será publicado proximamente por Verso Libros.
** Con violencia doméstica, la autora se refiere a la violencia de género ejercida en el ámbito del hogar.
1. M. E. O’Brien, Family Abolition: Capitalism and the Communizing of Care, Pluto Press, 2023, pp. 41f.
2. Mike Berry, A Theory of Housing Provision under Capitalism, Palgrave Macmillan, 2023, p. 129.
3. Isabella Mulholland, ‘Abused twice: The “gatekeeping” of housing support for domestic abuse survivors in every London borough’, Public Interest Law Centre, 2022.
4. Ellen Malos and Gill Hague, ‘Women, housing, homelessness and domestic violence’, Women’s Studies International Forum, 20:3, 1997, pp. 397–410 pp. 398, 401.
5. Agradezco a Nick Bano que haya insistido en este punto. Correspondencia personal, 12 de febrero de 2024.
6. Paul Watt, Estate Regeneration and Its Discontents: Public Housing, Place and Inequality in London, Bristol University Press, 2021, p. 162.
7. Watt, ‘Gendering the right to housing in the city’, p. 48.
8. Shabna Begum, From Sylhet to Spitalfields: Bengali Squatters in 1970s East London, Lawrence Wishart, 2023, pp. 67, 130.