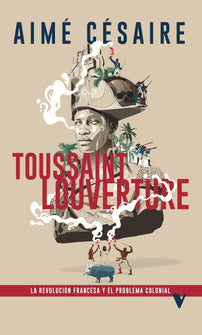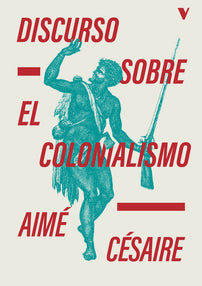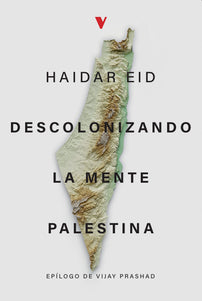La cuna del internacionalismo
En la historia de la revolución haitiana—como en la victoria en la batalla de Adwa y en el primer Congreso mundial de los pueblos africanos—encontramos el proyecto del internacionalismo tomando forma concreta.

En Haití, los antiguos esclavos llegaron a honrar al pueblo polaco como los “negros blancos de Europa”: un breve momento de co-identificación que desgarró la construcción colonial de la blancura. Pienso a menudo en ese episodio. En mi rincón del mundo, el umbral entre “Este” y “Oeste” es fluido. A medida que nos adentramos más y más en el mundo del colonizador, se nos concede una “blancura” sustentada únicamente por nuestra complicidad en la violencia imperial. No es el río Dniéper lo que separa a los “orcos” de los “luchadores por la libertad”, sino los ríos de armas, deuda y dolor que atan a algunos de nosotros al garrote bélico del atlantismo.
Pocas poblaciones han sido arrojadas más allá de ese umbral que la del pueblo haitiano. Nos dicen que los haitianos “portan enfermedades”, que son manejados por “bandas criminales”, que “comen gatos y perros”. Aquí vemos una de las señas distintivas del imperio: el castigo brutal de un pueblo ya castigado, la paliza cobarde al que ya está en el suelo. Pero si miramos a Haití más allá de la fanfarronería fascista, encontraremos la cuna de una de las tradiciones más valiosas de la humanidad: el internacionalismo.
La historia de Haití permenece unida por mil hilos distintos a lo del capitalismo. El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en la costa norte de la isla. Venía en busca de oro. “Del oro nace la gran riqueza”, escribió Colón a los reyes de España, Fernando e Isabel. “Y con ella, quien la posea puede hacer en el mundo cuanto desee.” La observación era cierta tanto en lo particular como en lo universal. En el mundo recién colonizado, le dio a hombres como Colón el poder bestial de los tiranos. Nombró a la isla, llamándola La Española. Sus hombres aterrorizaron, violaron, esclavizaron, masacraron e infectaron a los nativos taínos. En solo 15 años, una población de hasta un millón se redujo a 60.000. Enriquecidos, Colón y los suyos hicieron en el mundo cuanto desearon.
En un sentido más amplio, el metal amarillo otorgó ese mismo y aterrador poder a las clases dominantes europeas. El oro satisfacía la creciente demanda de monedas, que a su vez impulsaba el ascenso de las economías monetarias capitalistas emergentes. Entre 1493 y 1600, los conquistadores españoles saquearon alrededor de 340.000 kilogramos de oro de las colonias. Europa, entonces, hizo en el mundo cuanto deseó y, con su riqueza, llevó el genocidio a los pueblos del “nuevo mundo”, arrasando poblaciones enteras a su paso.
Aterrorizado por el exterminio de los pueblos indígenas de América, el sacerdote Bartolomé de las Casas suplicó al gobierno español un acuerdo que incluso él, inmerso en el mundo del colonizador, acabaría lamentando: perdonar al indígena y traer al africano para que cargara con su sufrimiento. El rey Carlos V accedió y, con un edicto en 1517, dio inicio a uno de los proyectos más bárbaros de la historia de la humanidad: la trata transatlántica de esclavos.
Aquí, como señalaría más tarde Karl Marx, encontramos los ingredientes iniciales del proyecto capitalista: “el descubrimiento de oro y plata en América, la extirpación, esclavización y entierro en minas de la población indígena de aquellos continentes, los comienzos de la conquista y el saqueo de la India, y la conversión de África en una reserva para la caza comercial de pieles negras”.
Para 1785, los franceses habían sustituido a los españoles, y la ciudad de Cap-Français rebosaba la vulgar decadencia de un enclave colonial. En la llamada “París de las Antillas”, iglesias de muros blancos rodeaban amplias plazas públicas, los cafés y galerías proliferaban por toda la ciudad, y algunas casas costaban más que en la propia París. Las aguas residuales corrían por las calles, y los borrachos vagaban entre burdeles y casinos. En el puerto, hombres y mujeres encadenados eran descargados de los barcos negreros. Durante meses, habían sido apiñados en condiciones pútridas bajo la cubierta.
Ahora, si sobrevivían al viaje, sus cuerpos eran inspeccionados, pinchados, pellizcados. Su piel era marcada con hierro candente, y eran obligados a marchar hacia los campos de caña de azúcar e índigo, o hacia las plantaciones de algodón y café de Saint-Domingue. Por pereza, quejas o agotamiento, algunos eran devueltos a las plazas públicas de la ciudad, donde les rompían los huesos en la rueda, les prendían fuego o los enterraban hasta el cuello para que los insectos y los animales los torturaran.
“Ya mi pluma se estremece ante la cantidad de crímenes que debe relatar”, escribió el historiador haitiano Louis Boirond-Tonnerre al sentarse a documentar la historia de la Revolución Haitiana. Bajo el régimen de terror francés, escribió, “los bosques se convirtieron en cadalsos”, “los barcos en cárceles” y “las mujeres, los niños, en presas de los soldados rapaces que, con la mayor inhumanidad, arrancaban las orejas junto con los pendientes que llevaban”.
En Saint-Domingue, la blancura separaba a los dos pueblos ajenos a la isla: el colonizador y el esclavo pensado para servirle. El más insurrecto de los párrocos, contramaestres o marineros —aunque soñara con asesinar a un capitán cruel— jamás pensaría en unirse a los encadenados en la bodega; antes preferiría repartirse las ganancias del “cargamento” con sus compañeros blancos. Estos hombres blancos sin propiedades solo contaban con una cosa: su blancura. Su sociedad colonial estaba podrida hasta el núcleo.
Como observó más tarde Frantz Fanon, cualquier umbral impuesto a la dignidad y la humanidad desata en la sociedad un torrente de indignidad e inhumanidad que perdura y se pudre generación tras generación, devorando los mundos tanto del colonizador como del colonizado. “Una nación que esclaviza a otra forja sus propias cadenas”, escribió Karl Marx. El 37% de todos los seres humanos esclavizados y transportados a través del Atlántico pasó por esta pequeña isla caribeña, entonces la colonia más rica de América. Para 1789, alrededor de 32.000 personas blancas, 24.000 personas negras libres y al menos 500.000 personas esclavizadas vivían en Saint-Domingue. La inhumanidad lo había consumido todo.
Los líderes de la revuelta haitiana, como el resto de revolucionarios, se radicalizaron debido a las circunstancias de violencia que los rodeaban. Su humanidad fue negada por el látigo, la porra, los tribunales y las instituciones del Estado. Celebraban asambleas clandestinas en los bosques. Se movían con la intención de llevar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad a las costas de Saint-Domingue. Como mostró C.L.R. James, creían en esos ideales más profundamente que los propios franceses. Toussaint Louverture estaba dispuesto a morir antes que entregar “esa espada, esas armas que Francia me confió para la defensa de sus derechos y los de la humanidad, para el triunfo de la libertad y la igualdad”.
[book-strip index="1"]
Todos los pueblos colonizados aprenden que los ideales que los colonizadores europeos dicen defender —ya sea la libertad, la democracia o los derechos humanos— solo pueden alcanzarse con la derrota final del proyecto europeo. En Haití, esto llevó a los esclavizados a cumplir las promesas incumplidas de la Revolución Francesa. En mayo de 1791, tras un siglo de intentos fallidos de liberación, el pueblo se alzó contra sus amos.
Esas décadas estaban preñadas de reflexión sobre el porvenir. En Francia, la revolución burguesa redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, haciendo trizas la estructura de castas de la sociedad feudal. Pero cuando la burguesía francesa declaró que todos los hombres nacen libres e iguales, no se refería al hombre negro, ni al esclavo, ni siquiera al mulato propietario de tierras en la colonia. Sus plumas no escribieron el futuro del haitiano. Se volvió elegante condenar los horrores de la esclavitud, pero mucho menos común era atacar sus cimientos.
La Revolución Francesa no fue una revuelta obrera. Sus arquitectos burgueses no se atrevieron a tirar de los hilos de seda que ataban su prosperidad a la esclavitud de seres humanos. Se oponían a la palabra “esclavitud”, pero no a la cosa en sí, escribió C.L.R. James en su crónica de la Revolución Haitiana. Discutían, se enfrascaban en debates, tramaban estrategias, pero no estaban dispuestos a ceder. Así, la burguesía francesa propuso una concesión tibia: los hijos de mulatos libres —que apenas sumaban unos cientos— obtendrían el derecho al voto. Pero los esclavistas de Saint-Domingue no podían tolerar ni siquiera esa mínima concesión a la dignidad del pueblo negro. Se negaron a renunciar a los privilegios de casta que definían su sociedad.
Ese mismo mes, las contradicciones de la reforma burguesa condenaron al colapso a la Mancomunidad de Polonia-Lituania, un proceso que pondría a su pueblo y al haitiano en rumbo de colisión. Luchando por mantener unida la nación, el Sejm polaco adoptó la Constitución del 3 de mayo, la primera constitución escrita de Europa. La República de las Dos Naciones había sido gobernada por un rey débil y un parlamento dominado por una nobleza en guerra consigo misma, que utilizaba el liberum veto —un mecanismo no muy distinto al filibuster del Senado estadounidense actual— para paralizar la toma de decisiones políticas.
Surgió un movimiento reformista. Liderado por figuras como Ignacy Potocki y Adam Czartoryski, miraban hacia Francia. Ellos también aspiraban a establecer derechos para la burguesía frente a la antigua nobleza. Querían acabar con el liberum veto, y la constitución que adoptaron proclamaba que la voluntad del pueblo es la fuente de “toda autoridad en la sociedad humana”. Pero, al igual que en Francia, estas leyes no modificaron de forma sustancial la situación de las masas, y la constitución carecía del poder popular necesario para defenderla, tal como el Estado polaco no pudo defenderse de las maquinaciones de sus vecinos más poderosos. Los enemigos de la constitución actuaron con rapidez, invitando a potencias extranjeras a apoyar su causa. La constitución fue abolida y, en 1795, la Mancomunidad de Polonia-Lituania dejó de existir: Rusia, Prusia y Austria la despedazaron. Polonia perdió una nación justo cuando el pueblo de Saint-Domingue comenzaba a construir la suya.
Un siglo más tarde, otro internacionalista describiría los límites de estas corrientes reformistas: la incapacidad de un pueblo atrapado en sus propios intereses de clase para responder a las necesidades de las masas. Sus observaciones explican por qué Toussaint L’Ouverture creyó en los ideales de la Revolución Francesa con más convicción que sus propios arquitectos, y señalan lo que debía hacerse en la lucha por la liberación: una verdad que en Haití se reveló con una fuerza cegadora.
“Una guerra imperialista no deja de ser imperialista porque charlatanes, fabricantes de frases o filisteos pequeñoburgueses enarbolen eslóganes sentimentales”, escribió Vladímir Ilich Lenin en 1918, al reflexionar sobre la Primera Guerra Mundial, “sino solo cuando la clase que lleva adelante la guerra imperialista, y que está atada a ella por millones de hilos económicos (y hasta por cuerdas), es realmente derrocada y reemplazada en el timón del Estado por la clase verdaderamente revolucionaria, el proletariado”. El feudalismo no podía desmantelarse con apelaciones a la soberanía popular, y la esclavitud no acabaría solo porque se pusiera de moda condenarla. En Polonia, como en Francia, la revolución quedó inconclusa.
Oficiales, tropas y mercenarios polacos se dirigieron hacia el sur. Viajaron a Italia y Francia, buscando una alianza con el gobierno revolucionario francés. Esperaban que Francia reconquistara Polonia de manos de sus ocupantes, una esperanza tan poderosa que sigue inscrita en el himno nacional hasta el día de hoy. Los polacos estaban decididos a demostrar su lealtad. Bajo el mando del general Jan Henryk Dąbrowski, lucharon contra el Imperio ruso en Trebbia. Resistieron un asedio austríaco en Mantua, hasta que el comandante francés los traicionó a cambio de un paso seguro. Combatieron a los bávaros en Hohenlinden y patrullaron los territorios anexados de Etruria.
En 1799, Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia. Apresuró a los legionarios polacos de una batalla a otra, de un frente a otro. Ellos cumplieron obedientemente. “Fueron seducidos”, escribió el historiador Norman Davies, “por las banderas de ‘Liberté, Égalité, Fraternité’, del mismo modo en que la bella Maria Walewska fue seducida por el propio Emperador”. Pero con cada nueva campaña, la lucha por la independencia de Polonia se alejaba más. Los legionarios veían cómo los excluían de tratados y acuerdos, cómo los retiraban de batallas estratégicas contra los ocupantes de su patria. El ánimo se desplomó, y donde cayó más bajo, Napoleón encontró sus tropas de choque para una guerra cuyo fin era volver a encadenar a los hombres y mujeres de su colonia más rica. Ese encuentro entre contradicciones distantes dio inicio al episodio de las Legiones de Dąbrowski en Saint-Domingue.
En 1802, 5.280 polacos llegaron a las costas de la isla, como parte de un ejército compuesto por alemanes, suizos, franceses y otras legiones deshonradas del ejército napoleónico. Para Napoleón, eran prescindibles. Cuatro mil soldados polacos murieron pronto, sus cuerpos no acostumbrados al clima tropical. Sus tácticas fueron inútiles: eran aplastados por rocas o abatidos por guerrilleros ocultos en las montañas. La tela de sus uniformes era gruesa. La fiebre amarilla se propagó rápidamente, y los mató por millares.
Agotados por una guerra lejana, librada para preservar un poder que no les pertenecía, los polacos aprendieron que ellos tampoco podían compartir los derechos del colonizador. El color de su piel no les garantizaba esos privilegios. Somos esclavos, pensaron. “Esclavos de la necesidad bajo coacción, van a custodiar las prisiones donde el codicioso y degenerado europeo tortura al desgraciado negro”, escribió un oficial polaco. Cuando el general francés Charles Leclerc ordenó la masacre de cientos de hombres negros, los polacos se negaron.
A través de las líneas de batalla, el pueblo de Saint-Domingue encontró en los polacos compañeros en la desgracia. “Desdichados polacos, los franceses os han extraviado, ordenándoos buscar vuestra patria perdida bajo un cielo abrasador”, se dice que les dijo el hermano de Toussaint L’Ouverture. El general haitiano Jean-Jacques Dessalines les imploró que permanecieran en Saint-Domingue como “hijos de la isla”.
Cuatrocientos se quedaron, y unos 140 empuñaron el fusil en la guerra por la liberación haitiana. Los recordamos porque los hechos de sus vidas los impulsaron a levantarse contra un amo común, a superar la barrera de la blancura, un umbral que ni siquiera el más humilde de los colonizadores osaba cruzar. Más tarde, Dessalines designó una brigada de africanos que luchaban junto a los haitianos como les Polonais —los polacos.
Toussaint Louverture condujo al pueblo haitiano por una lucha que desgarró el tejido mismo del tiempo. Unidos por la resistencia, los pueblos son empujados al escenario de la historia, y los haitianos, como nos mostró C.L.R. James, “hicieron la historia” de su emancipación. La revolución haitiana dio a luz una república negra—una idea tan inconcebible, tan contraria a los principios fundacionales de la civilización violenta del colonizador, que abrió un nuevo horizonte para la dignidad humana en todas partes.
La historia de las Legiones de Dąbrowski en Saint-Domingue fue un episodio pequeño dentro de esa historia mayor. El pueblo haitiano llevó esa historia más allá de las costas de Haití y a través del Atlántico. En el párrafo final de su crónica, Boirond-Tonnerre hizo un llamado a todos los pueblos esclavizados del mundo: “Y vosotros, esclavos de todos los países, aprenderéis de este gran hombre [Dessalines] que el hombre lleva naturalmente la libertad en su corazón, y que sostiene las llaves [de su liberación] en sus manos.” No satisfechos con ser libres mientras otros permanecían encadenados, los pueblos liberados llamaron a los esclavizados y colonizados, prometiéndoles compartir sus luchas por la liberación.
La victoria de la Revolución Haitiana otorgó una fuerza material al proceso de liberación, alumbrando un internacionalismo de hechos. Haití envió azúcar y armas a la vecina Santo Domingo, donde habían estallado rebeliones alimentadas por las chispas de su revolución. Los haitianos lucharon junto al libertador latinoamericano Simón Bolívar, ayudando a liberar la Gran Colombia del dominio español y a emancipar a sus esclavos.
Los estados de Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, el noroeste de Brasil y el norte de Perú nacieron de esa lucha. En 1897, el general haitiano Benito Sylvain se convirtió en ayudante de campo del emperador etíope que infligió una derrota decisiva a las fuerzas italianas ocupantes en la Batalla de Adwa. En aquel tiempo, solo Etiopía y Liberia permanecían independientes del dominio colonial en África.
El pueblo de Haití siguió construyendo junto a los oprimidos. En 1900, Sylvain ayudó a organizar la Primera Conferencia Panafricana en Londres, representando tanto a Haití como a Etiopía. Su objetivo, escribió más tarde, era que los pueblos de África “coordinaran los esfuerzos comunes y protegieran, mediante una acción metódica y continua, los intereses económicos así como los derechos políticos y sociales de sus hermanos explotados y oprimidos.”
Casi cincuenta delegados y participantes debatieron sobre las realidades de la vida bajo ocupación colonial. Redactaron un manifiesto dirigido a las naciones del mundo: “Que no se sacrifique a los nativos de África por la codicia del oro, que no se les arrebate su libertad, que no se corrompa su vida familiar, que no se repriman sus aspiraciones justas, ni se les niegue el acceso al progreso y la cultura”, decía. También dejaba una advertencia que ya había sido anunciada por los propios límites de la Revolución Francesa: la explotación de África sería fatal para los “altos ideales de justicia, libertad y cultura” que Europa pretendía representar.
Décadas después, esa advertencia resonaría con solemnidad y furia en los escritos de pensadores anticoloniales sobre el nazismo. “[Antes de] ser sus víctimas, fueron sus cómplices”, escribió Aimé Césaire. “[Antes de] engullir todo el edificio de la civilización occidental y cristiana en sus aguas enrojecidas, [el nazismo] rezuma, se filtra y gotea por cada grieta.”
[book-strip index="2"]
El internacionalismo haitiano anticipó las formas de solidaridad que hoy se nos exigen. En su tiempo, los revolucionarios haitianos fueron tachados de bárbaros—igual que hoy se califica de “terroristas” a Hamás en Palestina, a Hezbollah en Líbano, a Ansar Allah en Yemen, y a otras fuerzas de liberación que resisten el genocidio en Palestina. Todos los que luchan por la liberación, en algún momento, deben enfrentar la violencia del sistema que buscan derrocar—un sistema que impide su existencia, extermina a quienes aman, y aplasta incluso la esperanza de un mundo libre de violencia.
Pero no es la violencia de estas luchas lo que las contamina a los ojos de sus opresores. Es la amenaza que representan para las estrategias de acumulación, para el capitalismo. Las luchas de liberación nos revelan la inseparabilidad entre colonialismo y capitalismo. La esclavización y exterminio de pueblos—desde Haití hasta Gaza—aparecen como pasos necesarios para asegurar la apropiación de tierras, la extracción de sus riquezas, y la instauración de nuevos derechos de propiedad sobre los huesos de los asesinados.
El internacionalismo, por tanto, no ha exigido históricamente la adhesión a un conjunto fijo de postulados políticos. No ha exigido que tu bandera sea roja o verde. Ha exigido una revuelta compartida contra las estructuras de acumulación cuya violencia se pudre y se expande con el tiempo—volviéndose, como observó Césaire, contra aquellos que hoy puedan justificarla.
No se nos pide apoyar las luchas anticoloniales porque sus compromisos políticos sean idénticos a los nuestros, sino porque nuestro futuro colectivo depende de su éxito, de la derrota de un aparato imperial poderoso que busca envolver nuestro mundo en su violencia. Observa hoy a las fuerzas que más firmemente apoyan a Palestina y su derecho a resistir por cualquier medio necesario. Fíjate en quienes condicionan su apoyo con condenas o lo encauzan en llamados vacíos a la paz. Aprenderás algo sobre los contornos de la lucha global por la liberación.
[book-strip index="3"]
Así se transmite la antorcha de la revolución a través del tiempo. C.L.R. James la vio pasar de Toussaint Louverture a Fidel Castro. Las revoluciones de 1792 y 1958 fueron, escribió, “producto de un origen peculiar y una historia peculiar”; las condiciones de las sociedades coloniales en las Indias Occidentales, moldeadas por la violencia del colonizador y la resistencia de los esclavizados, las engendraron, junto a sus líderes. Si bien les separaba el tiempo, Louverture y Castro compartieron las condiciones que diergon lugar a su lucha.
En la historia de la revolución haitiana—como en la victoria en la batalla de Adwa y en el primer Congreso mundial de los pueblos africanos—encontramos el proyecto del internacionalismo tomando forma concreta. Entre la lucha de Louverture y la de Yahya Sinwar hoy, se solidificaron las lecciones. Procesos históricos y hombres y mujeres valientes llevaron el yugo de la opresión compartida a otros proyectos revolucionarios. Las herramientas del poder estatal afinaron la misión del internacionalismo. Un acto de liberación se convirtió en chispa para llamados a la dignidad en otros lugares—y en el combustible para construir nuevas instituciones, lo suficientemente amplias para albergar las aspiraciones de continentes enteros y lo bastante fuertes para realizarlas.
Encontramos ecos de la Revolución Haitiana en todas las luchas de liberación que siguieron su camino. Los encontramos en el proyecto del Tercer Mundo y en el movimiento de países no alineados. Los encontramos hoy, habiendo sobrevivido a las contrarrevoluciones del siglo XX y enfrentando las contrainsurgencias del XXI. Encontramos esos ecos, y los creamos. ♦
Paweł Wargan es organizador e investigador radicado en Berlín y coordinador de la secretaría de la Internacional Progresista.
* Este artículo se publicó el 14 de noviembre en Protean Magazine.