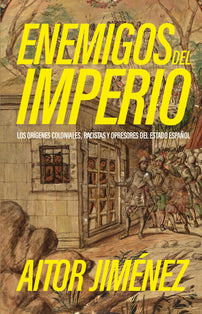Aitor Jiménez: «El Estado español surge a la sombra de su propia opresión»
La policía, la Guardia Civil y las milicias esclavistas fueron mecanismos fundamentales para sostener el poder colonial y racializado. No puedes comprender España sin entender el régimen de explotación esclavista que impuso durante siglos y del que se nutrió económicamente. Fue una pieza crucial en la forja del capitalismo racial atlántico.

¿Cuál es el origen de las instituciones españolas? La mayoría de personas ubican su origen en un albor decimonónico o incluso postfranquista. No parece existir, sin embargo, la reflexión pertinente que vincula el inicio del colonialismo y la opresión imperialista mediante herramientas como los códigos negros, hasta llegar a legislar nuestras sociedades contemporáneas con medidas de corte homólogo. Esta es la propuesta teórica de Aitor Jiménez González, que nos presenta Enemigos del Imperio, su primer libro. Se define como muchas cosas, pero nos ha pedido que lo presentemos como militante antifascista y antirrepresivo, una etiqueta que le encaja perfectamente.
Hablas de la historia de la opresión del Estado español a lo largo de los últimos 500 años. ¿Dónde sitúas el inicio de esta historia y por qué?
Es una cuestión compleja. Más que hablar de "opresión" en términos abstractos, el libro trata de vincular el poder, la propiedad y el concepto de España con la idea de dominación. A menudo pensamos en la opresión como un poder reactivo, pero en el caso del Estado español hay un poder de creación: lo español surge a la sombra de su propia opresión. No hay "españoles" hasta que los colonizadores se reconocen como tales en América. Gente extremeña, vasca o andaluza se identifican como "blancos", como españoles, en contraste con los pueblos sometidos.
El punto de partida del libro es la toma de Granada en 1491 y la construcción castellana del problema morisco. Analizo cómo el Estado español despliega toda una serie de tecnologías de racialización, dominio y genocidio. El emergente aparato castellano lo hace no de manera improvisada o caótica, sino con los métodos más sofisticados de su tiempo: con el respaldo de los intelectuales más renombrados, de las instituciones más poderosas, como la Universidad de Salamanca. El régimen que describo en el libro no es brutal por ignorancia, sino perversamente inteligente.
¿Cuáles son los temas centrales del libro?
Uno de mis principales intereses ha sido siempre el estudio del poder. En este caso, me interesa de dónde surge el poder represivo del Estado español. Hay algunos temas clave: la raza, el capitalismo, la expropiación de tierras y las instituciones encargadas de sostener este sistema.
Dedico mucho espacio a analizar la evolución de la idea de raza. En un principio, la raza estaba vinculada a una concepción religiosa, con el objetivo de someter cuerpos y acumular almas para mayor gloria del imperio español. Pero, conforme avanzó el capitalismo, esta idea se integró en la lógica del mercado y la burguesía. La raza y el racismo han sido estructurales en la construcción de lo español, de su mercado, de sus instituciones mas profundas.
Otro aspecto central es el papel de las tecnologías opresivas: la policía, la Guardia Civil y las milicias esclavistas fueron mecanismos fundamentales para sostener el poder colonial y racializado. No puedes comprender España sin entender el régimen de explotación esclavista que impuso durante siglos y del que se nutrió económicamente. España fue una pieza crucial en la forja del capitalismo racial atlántico. Por ejemplo, Cuba, un mercado esclavista de primer orden, estaba plenamente integrado tanto en el entramado del capitalismo norteamericano, como en la emergente industrialización peninsular. Al igual que en el plano económico, no puedes comprender las instituciones españolas sin analizar cómo reprimieron, torturaron y dominaron a los cuerpos sometidos. Enemigos del Imperio busca desentrañar esta historia de violencia sistemática y mostrar cómo sigue vigente hoy en día.
En tu libro hablas del Estado burgués y del Estado capitalista. ¿Cómo enmarcas la idea del Estado profundo español y sus enemigos dentro de esta narrativa?
La idea de España se construye, como he dicho antes, a la sombra de quienes la dominan y también de aquellos que son definidos como sus enemigos. Lo que algunas personas llaman "las cloacas del Estado" no es algo ajeno al funcionamiento del propio Estado, sino su esencia, su estructura fundamental.
Este concepto trasciende cualquier cambio de régimen o estética gubernamental. Un buen ejemplo de ello son los juzgados: en los regímenes coloniales de Latinoamérica, la estructura de gobierno cambió, pero las sedes judiciales y sus funcionarios permanecieron. Lo mismo ocurrió en España tras el golpe de Estado franquista y también después de la Transición. Las instituciones de dominación, las normativas represivas y los códigos disciplinarios no se han alterado ni un ápice. En Euskal Herria, por ejemplo, la Guardia Civil sigue siendo una institución con un origen claramente decimonónico y colonial. Es una estructura de control que, en lugar de reformarse, se ha perfeccionado con el tiempo.
[book-strip index="1"]
En tu libro trazas una línea que vincula la opresión de las minorías con el colonialismo. ¿Cómo se traslada esa lógica opresiva al conjunto de la sociedad con el paso de los siglos?
Pensemos, por ejemplo, en la masacre del Tarajal. Muchos se sorprendieron, como si estos hechos fueran extemporáneos o aislados, pero en realidad son una continuación de un régimen de dominación colonial y capitalista que lleva siglos funcionando.
Lo que en el mundo académico se denomina "capitalismo racial" es un sistema de explotación basado en la jerarquización racial y la subyugación de determinados grupos de color. En el caso español, este sistema hunde sus raíces en el colonialismo del siglo XVI, pero se expande y se perfecciona en los siglos XVIII y XIX con la esclavitud. Durante ese periodo, millones de personas fueron trasladadas a las plantaciones de América y sometidas a legislaciones y tecnologías de control sumamente sofisticadas.
Un ejemplo concreto es el uso de la "policía" en los territorios coloniales. Mientras que en Europa se asocia al siglo XVIII y XIX, en el Imperio español ya existía en el siglo XVII como un mecanismo de gobierno sobre poblaciones sometidas. Juristas como Solórzano Pereira ya hablaban de ella no como una institución al servicio del orden público, sino como una herramienta para controlar a aquellos que debían ser gobernados.
Este modelo de dominación se consolidó con legislaciones coloniales como los "códigos negros españoles" y reglamentos para Puerto Rico y Cuba, que detallaban cómo debía organizarse la vida de los esclavos, desde sus horarios de trabajo hasta los castigos que podían recibir. En este último país, por ejemplo, se establecía que durante la zafra los esclavos debían trabajar hasta 16 horas diarias.
Pero esta lógica represiva no quedó allí: con la creación del Estado-nación español en el siglo XIX, instituciones como la Guardia Civil se usaron para homogeneizar el territorio, primero en la península y, posteriormente, en las colonias. En Cuba, un tercio de los efectivos de la Guardia Civil española fue desplegado para combatir la insurgencia independentista y los levantamientos de esclavos.
Es decir, las mismas estructuras que sirvieron para reprimir a las colonias fueron luego utilizadas para consolidar el Estado español y disciplinar a su población. Lo que hoy vivimos no es un fenómeno nuevo, sino la continuidad de un sistema que lleva siglos perfeccionándose.
¿Puedes poner más ejemplos de instituciones represivas?
Cuando escribo, me muevo mucho por vaivenes y por reacciones personales ante lo que sucede a mi alrededor. Uno de los aspectos centrales de este libro es la genealogía que se traza y se reconstruye de la Audiencia Nacional. Esto surge de mi propia práctica como jurista. Durante un breve tiempo fui abogado y tuve la oportunidad de asistir jurídicamente en casos ante un tribunal tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Digo "el placer" en el sentido de poder defender a personas que fueron acusadas por un aparato represivo como el español.
Eso me llevó a preguntarme: ¿de dónde surge esta institución? Porque cuando uno la ve en los periódicos, quizá no es consciente de lo que implica realmente. Pero cuando estás ahí, y muchas personas en Euskal Herria lo han sufrido en primera persona, lo comprendes. Es un búnker situado en una plaza de Madrid, un espacio subterráneo con múltiples controles de seguridad, concebido arquitectónicamente para desorientar y someter. Todo es gris, pasas por distintos portales hasta llegar a un tribunal donde los jueces son glorificados. Y, sin embargo, estos tribunales se ocupan de casos que, en cualquier otro país, ni siquiera serían criminalizados o, como mucho, tratados en tribunales menores. España moviliza un aparato represivo enorme para reprimir lo que considera una amenaza.
A nivel personal, me impactó mucho el caso de Alsasua. Me sentí identificado con los jóvenes implicados. Yo mismo he tenido altercados en bares y puedo imaginar la situación. Fue doloroso ver la represión desmedida del Estado español, especialmente en el mismo arco temporal en el que se movilizó contra Cataluña. Es algo que ahora parece olvidado, pero en aquel momento el Estado desplegó cruceros llenos de policías, generando un auténtico estado de sitio. Había un gobierno catalán parcialmente encarcelado, con algunos miembros en el exilio, ciudadanos que sufrían ataques de pánico al descubrir que habían sido espiados, militantes de la CUP sitiados. Todo esto demuestra la capacidad del Estado español para activar su maquinaria represiva cuando lo considera necesario.
Pero, ¿de dónde surge este aparato?
Es el resultado de una sedimentación histórica y de una sofisticación de los mecanismos represivos. El Estado español no ejerce esa brutalidad indiscriminadamente, sino contra aquellos a quienes construye como enemigos. Siempre hay un enemigo y, contra él, actúa con total contundencia. Ya sea para mantener el capitalismo racial en Cuba, reprimir la lucha independentista, frenar movimientos anticapitalistas o suprimir cualquier intento de alcanzar cierta libertad, el Estado español responde con toda su fuerza.
Al rastrear el origen de la Audiencia Nacional, nos encontramos con los tribunales de orden público, diseñados para perseguir la disidencia. Estos tribunales tienen su antecedente en los tribunales franquistas, creados durante la Guerra Civil para juzgar a los considerados enemigos del régimen. Pero Franco no inventó este sistema. Muchos de sus militares provenían de familias con experiencia colonial en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, donde habían desarrollado estrategias de represión y contrainsurgencia.
Si se profundiza aún más, se observa que estos tribunales tienen su origen en las estructuras coloniales españolas. En Cuba, se establecieron tribunales de excepción para someter a la insurgencia independentista, en un régimen colonial y esclavista. España impuso un aparato represivo compuesto por tribunales, cuerpos policiales y dispositivos militares como la Guardia Civil, diseñados específicamente para mantener el control sobre los territorios ocupados.
Estas tecnologías represivas evolucionaron y fueron trasladadas a Marruecos, donde se perfeccionaron aún más antes de explotar con el régimen franquista en la Península Ibérica. La brutalidad de la Guerra Civil tiene una clara génesis colonial. Se aplicaron técnicas de contrainsurgencia que se habían perfeccionado durante décadas en las colonias. A partir de ahí, el aparato represivo se consolidó y hoy sigue vigente en sus distintas formas.
Así se explica lo ocurrido en Alsasua, en El Tarajal, y en el desarrollo de la legislación antiterrorista. También se comprende cómo el Estado español concibe la frontera, la criminalización, las muertes y las prisiones. Todo forma parte de un entramado histórico de represión que sigue operando hoy en día.
Comienzas a escribir el libro en México, según me has contado. ¿Cómo fue el proceso creativo de escritura?
En ese momento, vivía en México por diversas razones. Mi historia familiar también influyó en este proceso: parte de mi familia es latinoamericana. Mi abuela era afroindígena, y desde siempre me ha suscitado curiosidad todo lo relacionado con la cuestión racial, la historia colonial y la construcción de las identidades en Latinoamérica.
Me trasladé a México no sólo por interés personal, sino también para participar como abogado militante, acompañando luchas contra megaproyectos y explorando la historia colonial del país. Allí, me percaté de cómo la idea de raza se configura según el territorio en el que te encuentras. En España, por ejemplo, nadie me identificaba como otra cosa que español. Sin embargo, en México, era visto como blanco. Luego, al viajar a Estados Unidos, mi piel se percibía como más oscura que la media estadounidense, y pasaba a ser considerado latino. Esta fluidez en la codificación racial despertó un gran interés en mí.
Al principio, el libro estaba enfocado desde una perspectiva más histórica, pero con el tiempo, viviendo en distintos lugares y acompañando otros procesos, fui acercándome a tesis abolicionistas sobre la opresión y el control policial. Me interesaba explorar cómo la policía y sus tecnologías van más allá de ser un simple cuerpo represivo; representan una forma de gobierno. Actualmente, vivimos bajo un modelo de gobierno policial, que no solo se refleja en las fuerzas de seguridad patrullando las calles, sino también en la manera en que estas lógicas se han interiorizado en nuestra forma de pensar y en los movimientos sociales. Este libro surge de la necesidad de comprender de dónde provienen estas tecnologías de control y, en un futuro, encontrar formas de resistirlas.
Es fascinante lo que mencionas; cada respuesta podría dar para escribir un libro entero. Me gustaría preguntarte específicamente sobre Euskal Herria. ¿Cómo abordas esta cuestión en el libro?
La situación de Euskal Herria se trata en los últimos capítulos, en relación con la represión en Cataluña y con la lógica antiterrorista islamófoba. Mi objetivo era analizar cómo el Estado español ha construido sus "enemigos" a lo largo del tiempo y cómo ha manejado estas categorías con gran inteligencia política. La lógica antiterrorista es una herramienta de construcción de enemigos: se crean riesgos y amenazas que justifican la represión, y este mecanismo es clave para entender las lógicas de poder del Estado español.
Cuando comencé a indagar en el tema de la represión policial en Euskal Herria, una de las cosas que más me impactó fue la arquitectura de dominación en el territorio. Durante un tiempo, viví en Nafarroa y observé algo que suele pasar desapercibido: hay una presencia constante de estructuras represivas. En valles como Baztán, se pueden ver edificaciones grises, amuralladas, con alambre de espino y torres de vigilancia, similares a un campamento militar de ocupación. Esta arquitectura es un recordatorio visual del control, y lo curioso es que no se encuentra en otros territorios del Estado español, lo que refuerza la idea de que Euskal Herria es tratado como un espacio a someter.
La presencia de estos elementos no es casual. Reflejan una percepción del territorio como un "otro" dentro del propio Estado, un lugar que hay que vigilar, controlar e infundir miedo. Esa concepción de ocupación, de dominación permanente, es un síntoma claro de cómo el Estado ha gestionado sus "enemigos" internos. Espero que el libro sirva para abrir un debate sobre estas cuestiones y sobre los mecanismos de control que seguimos aceptando como normales.
Quisiera hacerte una pregunta que muchas veces surge en estos debates. Se suele criticar a quienes plantean un problema sin ofrecer soluciones. ¿Podrías hablarnos de ejemplos concretos sobre formas de afrontar conflictos y la despolitización?
Una de las cuestiones que más me interpela a nivel personal, quizá por experiencias recientes, es cómo podemos vivir sin policía. Este cuestionamiento surge de un interés clásico y, diría, casi instintivo frente a las instituciones carcelarias. En el Estado español, y cuando digo Estado español incluyo a territorios bajo su soberanía como Euskal Herria, Catalunya, Galiza y otros, nos encontramos con un problema fundamental: nuestras izquierdas, en su mayoría, confían en el castigo.
La represión policial y carcelaria se asume como algo connatural, como un hecho con el que hay que convivir. Apenas hay fuerzas políticas que cuestionen seriamente el sistema penitenciario, con excepciones como la CUP y algunos sectores al margen de la izquierda parlamentaria. El abolicionismo carcelario ni siquiera está en la agenda de la mayor parte de la izquierda, es una postura que se percibe como marginal. Hay algún artículo que aborda el tema, pero sigue siendo algo exótico, casi una rareza. Y en cuanto a la policía, la izquierda convive con ella sin grandes cuestionamientos.
Cuando la izquierda asume el control de un territorio, puede proponer otro tipo de gestión policial, pero sigue siendo un perfeccionamiento del sistema, no una transformación real. Incluso la izquierda que se define como más radical termina reproduciendo otras formas de castigo: el patrullaje de las mentes, de los cuerpos, de la moral.
Cuando hablamos de "despolicialización", nos referimos a distintos niveles. En el nivel más absoluto, el horizonte sería una sociedad sin policía ni cárceles. Pero en un plano más inmediato y alcanzable, se trata de construir herramientas que nos permitan resolver conflictos sin recurrir sistemáticamente a la policía. Hoy en día, el Estado nos ha acostumbrado a llamar a la policía por cualquier cosa: un gato en un árbol, un problema con la basura, una discusión en un bar. Pero la policía no suele solucionar los problemas; muchas veces los agrava, los complica o los multiplica.
La clave es dotarnos de herramientas para comprender los conflictos en su profundidad. No se trata de negarlos, sino de aceptarlos como parte de la realidad y aprender a enfrentarlos de manera colectiva. Trabajar en la autonomía, en la autogestión, en la construcción de lo común. En definitiva, hacer comunismo desde lo cotidiano, buscando formas colectivas de abordar las fricciones y reconstruir el tejido social.
Es cierto que hoy en día nos cuesta formular soluciones a los problemas más complejos, pero existen iniciativas locales y de movimientos sociales que buscan alternativas. Por ejemplo, hay estrategias comunitarias para mediar en conflictos vecinales, para gestionar situaciones de violencia sin recurrir a la policía, o para abordar problemas relacionados con el consumo de drogas o disputas en el espacio público. Se trata de generar herramientas colectivas de diálogo, seguimiento, acompañamiento y reparación.
Un primer paso es dejar de recurrir automáticamente a la policía ante cualquier problema. En los barrios y espacios autogestionados, podríamos reflexionar sobre cómo enfrentar los conflictos sin caer en una lógica punitiva de cancelación o exclusión. Existen muchas posibilidades para abordar las problemáticas desde una perspectiva de transformación social, y es ahí donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos.
¿Cuántos policías hay en el Estado español?
Esa es una pregunta excelente. Lo sorprendente es que nadie tiene una respuesta clara. No hay un colectivo ni una institución que pueda afirmarlo con certeza. Ni siquiera estoy seguro de que el Ministerio del Interior lo sepa con exactitud. Diferentes investigadores han tratado de averiguarlo, incluyéndome a mí mismo, pero la realidad es que no es una pregunta que se pueda responder de manera sencilla.
Lo que sí podemos conocer, a través de las páginas web del ministerio, es el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil. Pero cuando intentamos profundizar en el entramado de fuerzas policiales autonómicas, locales y forales, nos encontramos con un laberinto. Algunas comunidades, como Castilla y León, cuentan con bases de datos más o menos transparentes que permiten consultar el número de efectivos en cada localidad. Sin embargo, en otras regiones el secretismo es total. Y en ciertos casos no se trata de falta de transparencia, sino de ignorancia absoluta. Me he encontrado con administraciones que directamente admiten que no saben cuántos agentes locales tienen en sus municipios. Me pregunto cómo pueden elaborar presupuestos bajo estas condiciones.
Por eso, responder a tu pregunta es imposible. Pero es una información que deberíamos conocer. Así como sabemos cuánto destinamos a educación o sanidad, también tendríamos que saber cuánto dinero se gasta en la policía. ¿Cuánto se destina a estas estructuras que, en muchos casos, no están resolviendo problemas sino perpetuándolos?
Recuerdo que cuando vivía en Nafarroa me propuse hacer un cálculo. Es un territorio particular porque tiene una presencia policial desmesurada: está la Policía Foral, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las fuerzas locales. Sales a la calle y siempre ves algún patrullaje. Si sumas todos esos cuerpos, obtienes una cifra de policías por habitante que multiplica por cinco la de la mayoría de países de nuestro entorno. Supera ampliamente la media de Francia y cuadruplica la de países como Australia o Nueva Zelanda. No hay una justificación real para esta cantidad de agentes; se trata de un sistema que se autopreserva, generando sus propias estadísticas para justificar su existencia.
En realidad, si hay parásitos en la estructura del Estado, no son los migrantes ni los menores en centros de acogida, sino estos cuerpos policiales que se sostienen con recursos públicos sin que nadie cuestione su función. Incluso dentro de la propia policía hay quienes admiten que sobran efectivos. Los sectores más "progresistas" dentro de las fuerzas de seguridad reconocen que podrían operar con la mitad de agentes. Sin embargo, seguimos destinando decenas de miles de salarios públicos a una maquinaria represiva cuya verdadera utilidad es dudosa. Y lo peor de todo: ni siquiera sabemos con certeza cuántos son ni cuánto dinero se está invirtiendo en ellos.
Y para cerrar, ¿cuáles son tus próximos pasos en la investigación? ¿En qué estás indagando ahora?
Ahora mismo estoy trabajando en varias líneas. En el ámbito académico, estoy colaborando con Ainhoa Nadia y Ana Valdivia en un estudio sobre la genealogía de la dataficación policial. Investigamos el origen de las actuales tecnologías de documentación, archivo, vigilancia y análisis del riesgo en el Estado español. Estas herramientas parecen modernas, pero en realidad tienen raíces históricas profundas.
Si rascamos un poco, vemos que muchos de los mecanismos más sofisticados de vigilancia en España tienen su origen en la vigilancia de esclavos y, aún antes, en la represión de los moriscos. Antes de su expulsión, cientos de miles de personas fueron vigiladas y documentadas durante décadas. Es decir, estas estrategias de control y registro vienen de muy atrás.
Por otro lado, también estoy investigando la relación entre el derecho y la devastación ambiental, y cómo esto afecta a los territorios rurales en Euskal Herria, concretamente en Álava. Puede parecer que son cuestiones desconectadas, pero para mí están profundamente ligadas. La policía, el derecho y la represión han ido siempre de la mano de procesos de expropiación, acumulación de capital y expoliación de comunidades. En última instancia, todo esto tiene que ver con el poder, el Estado y la justificación de un entramado de reglamentación que perpetúa la dominación.
* Este texto es una transcripción de la entrevista realizada en la emisora de radio Hala Bedi el día 12 de marzo de 2025.